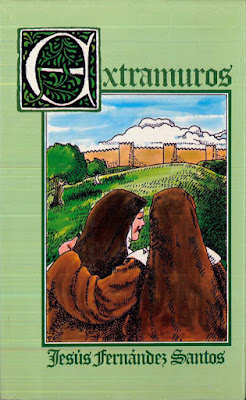Jesús Fernández Santos (19269-1988),
junto con Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel
Delibes y algunos más, perteneció a la conocida como generación de los 50, un grupo de
escritores que desarrolló durante la posguerra una narrativa con rasgos
estilísticos propios y bien definidos, que se han integrado y resumido en el
concepto de realismo social, o novela
social española. Su primera obra,
Los bravos (1954), que leí hace muchos años, me impresionó por el crudo
realismo descriptivo y la denuncia de las duras condiciones de vida en una
aldea de la montaña leonesa, tras la guerra civil. En ésta que comentamos hoy,
quizás la más conocida y premiada del autor, me parece notar una evolución que
no sabría definir bien, quizás un estilo más elegante, consecuente con su
madurez literaria, pero aún es reconocible aquí esa preocupación social, en la
descripción de la miseria y la hambruna del pueblo castellano en contraste con
la escandalosa riqueza de los nobles, en un contexto histórico concreto, los
comienzos del siglo XVII en tiempos de decadencia del imperio español, durante
el reinado de los llamados Austrias menores.
En base a
esa recreación de nuestro pasado, Extramuros
(1978) ha sido catalogada por la crítica como una novela histórica pero, sin
rechazar esta clasificación, creo echar en falta ciertos elementos propios de
este subgénero. En primer lugar la ausencia de un narrador omnisciente
tan frecuente en este tipo de relatos. Tampoco tenemos aquí personajes
históricos que protagonicen la ficción o la cuenten a modo de crónica. Más bien
parece que el escritor omita deliberadamente nombres y datos que nos permitan
situar la acción en tiempo y lugar concreto. Es solo por sutiles y escasas
referencias que podemos fijarla en los primeros años del siglo XVII, durante el
reinado de Felipe III y su valido el duque de Lerma, y situarla en la ciudad
del mismo nombre, y aún así con alto riesgo de errar en nuestras deducciones.
La novela
cuenta la historia de amor entre dos monjas de clausura en un convento acuciado
por la miseria y el abandono en tiempos de sequía. En esta situación extrema,
una de ellas decide simular los estigmas de Cristo con la complicidad de
su amante y este será el condicionante de toda la acción posterior que
trascurre de manera lineal, con pequeños
saltos hacia adelante, pero sin analepsis o retornos retrospectivos al
pasado. La narradora es la propia protagonista, la amante que nos cuenta los
acontecimientos en tercera persona y en ocasiones expresa sus propios
sentimientos en primera. Se trata de una narradora equisciente, es
decir, conoce sólo lo que está viviendo, es protagonista y testigo de los
hechos. Con esta estructura narrativa la historia se convierte deliberadamente
en subjetiva porque vemos a la amada, la santa, y a los demás personajes,
enfocada desde la personal visión y los sentimientos de su amante.
Estamos
ante una auténtica historia de amor, con los desequilibrios
que a veces se manifiestan en el binomio de amante y amada. Un amor más íntimo
y espiritual que erótico, impregnado de un misticismo que se impone a la
carnalidad, en el que la amante narradora se sacrifica por su amada sin importarle no ser correspondida en igual medida.
En esta
historia hay una segunda voz, la de la monja motilona, un especie de criada del
convento, que ocasionalmente toma la palabra para describir momentos no presenciados por la narradora. Ésta segunda voz ofrece el contrapunto
pragmático frente al idealismo de la protagonista, una especie de Sancho Panza
que acompaña y atempera a su quijotesca
hermana.
El estilo del relato es sencillo, elegante y en ocasiones poético, con unos pocos
arcaísmos, los suficientes para justificar, en las descripciones y en los
abundantes diálogos, un lenguaje que se aproxime al de la época.
En resumen,
se trata de una buena novela, interesante hasta el final aunque sospechemos el
desenlace. Una historia intimista con elementos de novela histórica que la
refuerzan, y con una estructura narrativa bastante original en mi opinión.