Hay aforismos que se repiten con insistencia. Dos de ellos son: La Historia es cíclica. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ahora, cuando surgen en Europa y América movimientos de ultra derecha, nacionalistas y supremacistas y se reproducen sin pudor símbolos y gestos neofascistas, viene más a cuento la lectura de este libro que parece confirmar aquellas teorías.
lunes, 23 de junio de 2025
SOSTIENE PEREIRA. Antonio Tabucchi
martes, 29 de abril de 2025
APEGOS FEROCES. Vivian Gornick
El feminismo como movimiento que persigue la liberación de la mujer y su equiparación en derechos con los hombres cuenta ya con dos siglos de historia. Desde unas pocas primeras precursoras ideológicas en el siglo XVIII, evolucionó por olas, desde la primera con las sufragistas como protagonistas, a principios del siglo XX, se diversificó después en distintas corrientes como el feminismo socialista o marxista y el feminismo radical, que propone una reordenación en lo social que tienda a eliminar la supremacía masculina.
miércoles, 6 de noviembre de 2024
EL PRÍNCIPE DESTRONADO. Miguel Delibes
La novela, como género literario, se desarrolla en torno a un eje central, el relato de ficción y las ideas que trascienden al mismo, en suma, el contenido argumental. Pero en ocasiones la forma, la estructura narrativa, puede ser igual de importante y destacar por su originalidad. Creo que este es el caso del libro que hoy comento, un encargo de mi club de lectura. Esa importancia estructural la veo confirmada en la edición de Austral que tengo en mis manos, en la cual el introductor y comentarista, Antonio A. González Yebra, abunda en anotaciones y un extenso análisis de la obra, con tan clara intención didáctica que al final incluye un comentario de texto con preguntas claramente dirigidas a los estudiantes de bachiller.
miércoles, 23 de octubre de 2024
LA VIDA NEGOCIABLE. Luis Landero
Luis Landero (1948) es sin duda una de las figuras señeras de nuestra literatura. Aunque no me atrevo a decir que sus novelas se cuenten como éxitos editoriales, sí pienso que se trata de un autor de culto, es decir, alguien cuya obra es muy apreciada por los escritores contemporáneos, aunque no sea de lectura masiva. Un reconocimiento avalado por una extensa nómina de premios.
martes, 20 de febrero de 2024
EL QUINTO HIJO. Doris Lessing
Hace años tuve ocasión de comentar la dilatada biografía de Doris Lessing (1919-2013). Fue en una entrada de este blog referida a su primera novela, Canta la hierba (1950). Por eso ahora me limitaré a resumir las principales ideas que la autora quiso reflejar evolutivamente en su no menos extensa producción narrativa: Marxista juvenil y finalmente liberal tras su desilusión por los crímenes del estalinismo. Militó como anticolonialista, anti-apartheid y feminista. Todo ese ideario infiltró su vida y su obra de un potente contenido social y político.
miércoles, 7 de febrero de 2024
TEMPORADA DE AVISPAS. Elisa Ferrer
Elisa Ferrer (1983) puede ser una escritora emergente en el heterogéneo y complicado panorama editorial español. Y eso gracias a esta su primera novela, ganadora del XV Premio Tusquet Editores de 2019, concedido por unanimidad de un jurado presidido por Almudena Grandes, una referencia que es para mí suficiente garantía de calidad.
jueves, 14 de septiembre de 2023
HABLAR SOLOS. Andrés Neuman
Si pensamos en la intención con que se escribe una novela, están las que pretenden entretener o divertir, las que añaden la divulgación a la evasión y por fin aquellas que apelan directamente a lo visceral, a nuestros sentimientos y emociones más íntimas. Esta que ahora comento pertenece a ese último grupo. El autor es Andrés Neuman (1977), poeta y narrador en plena madurez literaria que cuenta ya con un considerable palmarés de premios. Pasó la infancia en Argentina y el exilio de sus padres en España propició su formación en filología hispánica y el desarrollo de su carrera literaria en nuestro país.
martes, 27 de junio de 2023
TIERRA DE CAMPOS. David Trueba
David Trueba (1969) es sin duda un artista polifacético. Esa es la conclusión que sacamos cuando revisamos sus datos biográficos en la red. En su currículum se destacan, en aparente orden de prioridad, los siguientes datos: escritor, periodista, director de cine, guionista, actor y se puede añadir letrista musical. No sé si ese orden refleja las preferencias del propio autor, la actividad artística en la que se siente más realizado. En cualquier caso, el reconocimiento de crítica y público le ha llegado a menudo en sus trabajos como guionista y director de cine. Eso al menos es lo que refleja su palmarés de premios.
martes, 30 de mayo de 2023
VAGALUME. Julio Llamazares
Hoy doy comienzo al comentario con un pensamiento o sensación particular que puede parecer un tanto radical: Desde hace algún tiempo me aburren esas interminables novelas que alargan la trama a base de aclaraciones innecesarias o digresiones sin sentido, con el inconfesable objetivo de alcanzar el número de páginas necesario para justificar el precio de venta. Pura literatura al peso. No sé si el cansancio lo provoca mi evolución como lector o son cosas de la edad tardía. Lo cierto es que valoro más la narrativa capaz de resumir en un relato corto elementos tales como profundidad conceptual y belleza estética, emotividad sin sensiblería o reflexiones y memoria del pasado que sentimos como nuestra.
lunes, 6 de febrero de 2023
VÍA REVOLUCIONARIA. Richard Yates
Richard Yates (1926-1992) es uno de esos escritores olvidados y recuperados con el paso del tiempo. Autor de vocación tardía y escasa producción literaria, recordado sólo por Revolutionary Road, la primera de sus novelas, que fue muy bien valorada por la crítica y elogiada por autores de prestigio. Después Yates fue totalmente olvidado, aunque en décadas posteriores otros escritores reivindicaron su memoria y la calidad de su obra. En España esa recuperación quizás tuvo que ver con la versión al cine de la novela que en 2008 dirigió Sam Mendez, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ambos famosos por su interpretación en Titanic (1997).
sábado, 12 de febrero de 2022
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS. Miguel Delibes
martes, 1 de febrero de 2022
EL CAMINO DE LOS INGLESES. Antonio Soler
Esta es la segunda novela de Antonio Soler (1956) que leo a propuesta de mi club de lectura. De la primera, El nombre que ahora digo (1999), ya hice una amplia reseña muy favorable en este blog. Creo, es solo una opinión, que el escritor malagueño queda bastante alejado de la popularidad y los superventas, algo que quizás tampoco pretenda. Sin embargo, ha sido muy elogiado por la crítica literaria y de su producción narrativa la mitad de sus doce novelas han sido premiadas, la que nos ocupa hoy con el prestigioso Nadal. La explicación me parece clara. Tiene un estilo literario propio que lo define como escritor, guste más o menos. Además, los temas de sus obras inducen a la reflexión y la referencia introspectiva, pero se alejan un tanto de los elementos que caracterizan la literatura divulgativa o de evasión, sin duda la más popular para la mayoría de lectores.
lunes, 17 de enero de 2022
LA CANCIÓN DE DOROTEA. Rosa Regàs
El dinamismo cultural y una prolífica, aunque tardía vocación literaria, son los rasgos que mejor definen la carrera de la escritora Rosa Regás (1933). En el primer aspecto destaca su papel como directora de la Biblioteca Nacional de España y su proyecto renovador y modernizador de la institución que alcanzó buenos resultados, pero suscitó las críticas de la oposición política. En lo literario, ostenta una abundante producción de ensayos y relatos cortos. La nómina de sus novelas se reduce a seis, pero dos de ellas premiadas. Con Azul (1994) alcanzó fama y el reconocimiento del prestigioso Nadal en 1994. Con ésta que hoy nos ocupa fue premiada con el Planeta. El conjunto de su obra narrativa se caracteriza por el tono intimista, un buen retrato de los personajes y ciertos matices autobiográficos, más o menos explícitos.
viernes, 3 de septiembre de 2021
CARTA DE UNA DESCONOCIDA//LEPORELLA. Stefan Zweig
En varias entradas anteriores he glosado de sobra la figura de este escritor reconocido como un clásico del XX y uno de mis autores favoritos. Stefan Zweig (1881-1942) desarrolló, en efecto, toda su producción en la primera mitad de ese siglo pero, admitiendo su personal estilo literario, no dejo de reconocer en el mismo claros rasgos de los movimientos artísticos del XIX: la precisión descriptiva del realismo junto al dramatismo propio del romanticismo. La influencia de este último me parece tan evidente que me atrevería a calificar al escritor como un posromántico, el último y anacrónico de los románticos.
lunes, 21 de junio de 2021
ELEGÍA. Philip Roth
Cuando un libro es mi primer contacto con el autor tengo por costumbre repasar previamente su biografía en la que suelo encontrar datos que luego me ayudarán a comprender mejor la lectura porque, en mayor o menor medida, el escritor siempre entrega algo de sí mismo en sus escritos y en ellos podemos reconocerlo. Lo dicho es importante en el caso de la novela que hoy comento, una de las últimas en la extensa producción de un autor muy dado a la introspección y el intimismo literario.
jueves, 21 de enero de 2021
EL BESO DE LA MUJER ARAÑA. Manuel Puig
A pesar de lo dicho, la que
posiblemente sea su mejor novela, El beso de la mujer araña (1976), no
me parece una obra autobiográfica, aunque la trama ficcional parezca
intensamente infiltrada por la psicología del autor.
En la descripción del argumento, creo
que será un resumen adecuado citar la sinopsis de contraportada: “Durante la
dictadura militar argentina, un activista político [Valentín Arregui] y
un homosexual [Luis Alberto Molina] comparten la celda de una cárcel
bonaerense. Para paliar la soledad y el continuo miedo a la tortura, ambos
presos conversan largamente. Mientras el activista político rememora su pasado
y fantasea sobre su futuro, el homosexual se aferra a una realidad diferente,
romántica y soñadora”. Solo Añadiré que Valentín representa la
racionalidad encaminada a la acción y Molina es todo sentimiento y
emotividad, el hombre que desea ser mujer.
En los primeros capítulos se traza un
profundo y definido perfil psicológico de los personajes, que evolucionan y
cambian conforme avanza la relación entre ambos mientras la trama prosigue
hacia un desenlace que, aunque previsible, no presentimos del todo.
No me interesa extenderme más en los
entresijos del relato. Solo diré que es intimista y sentimental con tendencia
al melodrama. En cuanto a la posible intencionalidad política, o reivindicativa
de la homosexualidad, me parecen aspectos secundarios. No obstante, durante la
dictadura militar la novela fue prohibida en Argentina por esos motivos.
Quiero centrar mi comentario en
cuestiones estructurales de cierta originalidad, bien porque aluden a los gustos
estéticos del escritor o por actuar como refuerzo de algunas ideas que me
parecen trascendentes en la obra. Me refiero a la indefinición, la ambigüedad e
incluso la duplicidad que anidan, casi ocultas, en el alma humana.
Todo el relato - exceptuando algunos
párrafos en cursiva a modo de monólogo interior – es un diálogo continuo de los
protagonistas, por lo que más que una novela parece el guion de una película.
De hecho, su versión a la pantalla fue dirigida por el argentino Héctor
Barbenco en 1985, se compuso un musical para Broadway del mismo título y el
propio autor la tradujo al teatro, algo que no debió suponer gran esfuerzo en
mi opinión.
Casi toda la acción se desarrolla en
el interior de una celda, escenario único y muy teatral. Molina la compara
con una isla que paradójicamente aísla y protege de los peligros del exterior
al tiempo que favorece la unión física y espiritual de los protagonistas. Para
matar el tiempo Molina cuenta a Valentín una serie de películas,
algo que asociamos a las Mil y una noches. Unas son de terror, la
primera es real, El beso de la mujer pantera (1942) de Jack Tourneur
y otra, La vuelta de la mujer zombi, es ficticia pero mezcla de otras
dos reales, White zombi (1932) y I walked whit a zombie
(1943). En ambas el terror no es
explícito, sino que la tensión está precisamente en lo que no se ve; sombras en
la oscuridad y otros efectos visuales o auditivos, en resumen, lo indefinido
como amenaza, la ambigüedad o la duplicidad de la mujer zombi o pantera.
Precisamente el beso de ésta última sirve al final como paralelismo con el de
la mujer araña. Todas las demás
películas son ficticias tales como Destino, una de propaganda nazi en la
que la protagonista Leni Lamaison tiene un sorprendente parecido con Leni
Reifenstahl, una actriz y cineasta alemana, figura controvertida por su
colaboración con el nazismo, pero auténtica innovadora en técnicas
cinematográficas. En otras predomina el tono melodramático; amores imposibles,
tríos amorosos, sacrificio femenino adobado con tangos y boleros. En la
respuesta y comentarios de Valentín a las películas se puede apreciar su
evolución. Desde la crítica inicial de los aspectos sociales de las mismas
hasta una progresiva identificación con los elementos estéticos y emotivos del
argumento.
Otro aspecto a destacar son las notas
al texto que, lejos de aclarar o definir palabras o sentido de frases, son
auténticas y extensas digresiones que rompen los diálogos y nos introducen en trabajos
de la escuela freudiana acerca de la homosexualidad. De nuevo una de las
influencias de Manuel Puig, y de nuevo lo indefinido y lo ambiguo,
porque frente a unos estudios que explican causas y consecuencias se presentan
otros que los desmienten o defienden teorías contrarias.
En cuanto al estilo, el texto abunda
en modismos y arcaísmos del castellano argentino, con diminutivos típicos del
mismo que en ocasiones refuerzan la dulzura y emotividad de los comentarios.
Sirva este ejemplo, “sirvientita” por “sirvienta”, que alivia y
da cariño a un oficio con cierta connotación humillante.
Concluyendo. Estamos ante una buena
novela, cruda en ocasiones, pero sobre todo emotiva y también triste. Con
algunos elementos originales en estilo y estructura que han sido objeto de
análisis bastante más profundos que los míos. Algunas publicaciones han
incluido esta novela entre las 100 mejores en lengua castellana. Yo no diría
tanto, pero todo es cuestión de gustos.
jueves, 5 de noviembre de 2020
EL JINETE POLACO. Antonio Muñoz Molina
Cada cierto tiempo retorno a la literatura de Antonio Muñoz Molina (1956) uno de mis escritores favoritos, no siempre de lectura fácil pero con un sentido de la estética narrativa que me atrae como un imán hacia sus novelas. Llama la atención en el autor ubetense el claro reconocimiento oficial de su figura literaria (académico de la Real Academia, Premio Príncipe de Asturias) en contraste con los escasos premios conseguidos por sus novelas. Solo El invierno en Lisboa (1987), la que lo dio a conocer y esta que nos ocupa hoy fueron merecedoras de premios de narrativa. Estamos pues ante un escritor consagrado pero relativamente alejado de los superventas, aunque mantiene un numeroso grupo de lectores fieles entre los que me cuento. Mis opiniones sobre el autor y su obra las he vertido ya en varias entradas de este blog y sin duda redundaré en alguna de ellas.




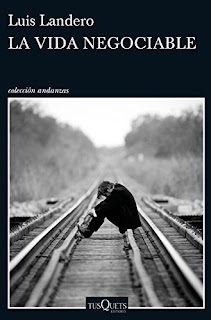



.jpg)











