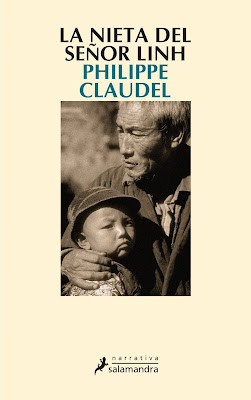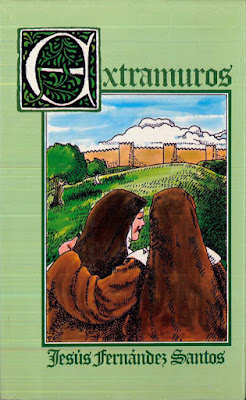No hace
mucho que he recuperado mi biblioteca, perdida hace tiempo por circunstancias que
ahora no vienen al caso. La encontré desubicada de sus estanterías originales,
en un triste y caótico rimero de libros amontonados junto a la pared; un desorden
que he procurado corregir. Y en eso estaba cuando, en una lluviosa y deprimente
tarde de este invierno invasor de primaveras, me topé con esta novela de
aventuras, pura literatura de evasión que me hizo evocar mi etapa juvenil y leí
con verdadero deleite de un tirón.
Firmada
nada menos que por Alejandro Dumas
(1802-1870), autor de obras tan populares como El conde de Montecristo o Los tres mosqueteros, y auténtico maestro en este subgénero literario. Digo firmada,
y supuestamente escrita, porque en la nómina
del escritor francés figuran nada menos que unas trescientas novelas,
pero se sabe que, a fin de aumentar las ventas, se le atribuyeron obras de
otros autores menos conocidos; algo similar a lo que ocurrió con Lope de Vega y
su enorme producción teatral. También está confirmado que ocasionalmente contrató a
profesionales para escribir bajo su nombre; lo que ahora se conoce
coloquialmente como un “negro”.
El tulipán negro (1850) –perdón por la
redundancia- fue escrita por Dumas
sólo seis años más tarde que aquellas dos novelas que le dieron la fama. No
debe ser confundida con la película del mismo título, que
protagonizó Alain Delon en 1964, interpretando a un espadachín
enmascarado al estilo del Zorro, que repartía entre los pobres lo que robaba a
los ricos. Ninguna coincidencia argumental entre una y otra, salvo pertenecer
ambas al género de aventuras.
En nuestro
caso, la novela tiene todos los ingredientes básicos en esta modalidad narrativa
de acción y misterio. El protagonista es el holandés Cornelius Van Baerle,
un joven botánico tan honrado como ingenuo, que se ve envuelto en una intriga
política que pondrá en riesgo su vida. En el papel de malo, su vecino Isaac
Boxtel, malvado rival en el cultivo de tulipanes y envidioso de su fortuna.
Las desgracias del primero se suceden hasta salir finalmente victorioso gracias
a la decisiva ayuda de Rosa, una
belleza rubia, compasiva y también más inteligente y práctica que su enamorado Cornelius.
Como suele ocurrir en este tipo de novelas, la acción se complica y agrava
hasta el final cuando de forma providencial aparece el príncipe que imparte
justicia y pone a cada cual en su sitio. Este último papel está reservado a un
personaje histórico, Guillermo III de Orange, al que Dumas
apoda el Taciturno confundiéndolo con un antepasado de mismo nombre que
vivió un siglo antes.
Hago esta aclaración porque el relato tiene una ambientación histórica bastante definida que sirve de marco perfecto y
justificación de la aventura. Desde las primeras páginas se traslada al lector
a Holanda y a la ciudad de la Haya en una fecha muy concreta, el 20 de agosto
de 1672, el día que la plebe enfurecida linchó y despedazó los cuerpos de los
hermanos Johan y Cornelius de Witt, dos políticos admiradores de
la antigua república romana, cuyo trágico destino tiene cierta similitud con el
de los Gracos. Johan de Witt, jurista y matemático, fue líder
indiscutible de la República de las Provincias Unidas desde 1650, el
periodo de mayor hegemonía holandesa en Europa. Durante su mandato se abolió el
cargo de estatúder, una especie de principado republicano que había
ostentado hasta ese momento la casa de Orange. La guerra con Francia arruinó su
prestigio y fue aprovechada por el partido orangista que instigó la revuelta
popular que terminó con su vida.
Desde esa
fecha y de esos sucesos históricos descritos en los primeros capítulos, parte
la aventura de Cornelius van Baerle, obsesionado con la búsqueda de un
tulipán negro que debería ser el premio a su larga carrera botánica, en la feria
de Haarlem. La llamada tulipomanía, que es otro punto referencial en el
relato, fue un periodo de euforia especulativa que se produjo en Holanda en
torno a los bulbos de tulipán y su hibridación en distintos colores, lo que
llevó a la primera burbuja económica conocida en la historia moderna. En este
caso Dumas se permite la licencia del anacronismo porque dicha crisis
ocurrio unos cuarenta años antes de los hechos narrados.
El relato tiene el formato típico de
las novelas del XIX, publicadas en prensa y por entregas. El narrador en
tercera persona, que puede ser el propio escritor, se dirige al lector mediante preguntas
retóricas destinadas a estimular su curiosidad. En el final de cada capítulo la
acción mantiene el suspense necesario
que incite a proseguir la lectura en el siguiente.
Para terminar, se trata de una buena
novela de aventuras. Obra menor del autor pero muy entretenida. Interesante por
la ambientación. Los comentarios y juicios de valor del narrador en torno a los
personajes históricos revelan a un Alejandro Dumas de clara simpatía
republicana, lo cual no dejaba de ser peligroso en un escritor que vivió gran parte
de su vida bajo el régimen dictatorial del Segundo Imperio francés de Napoleón III.